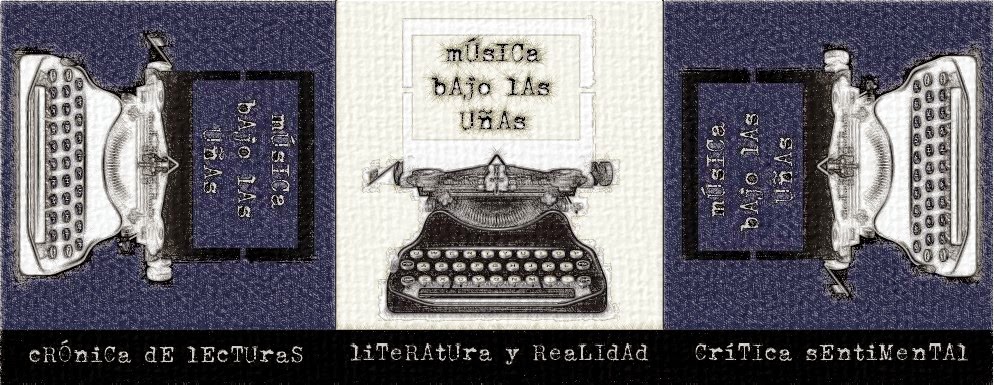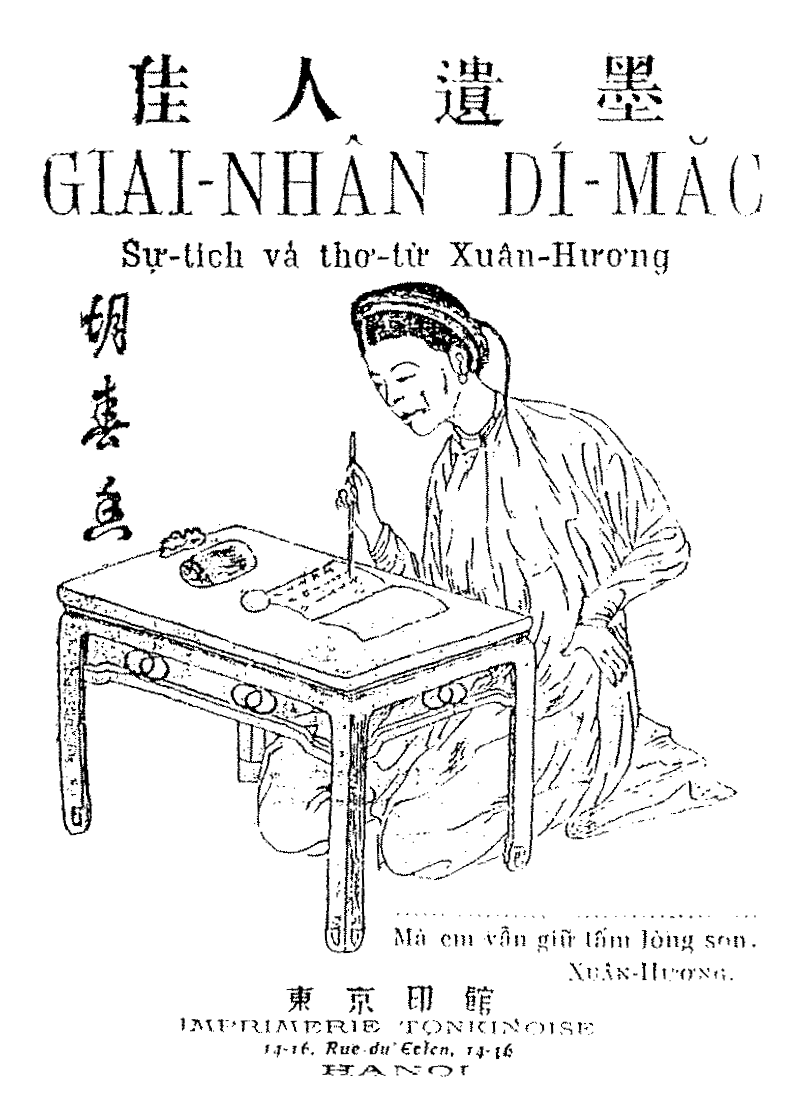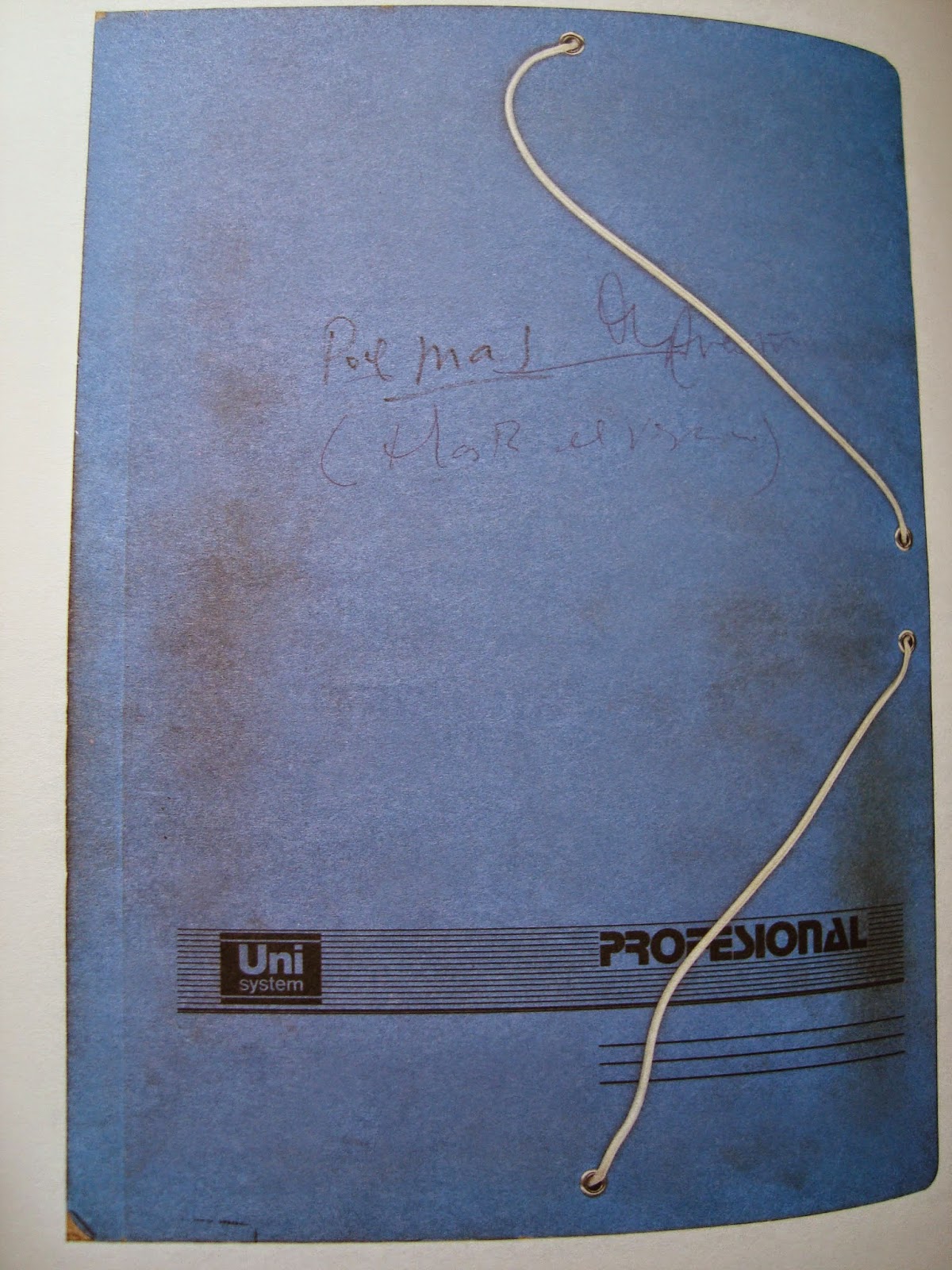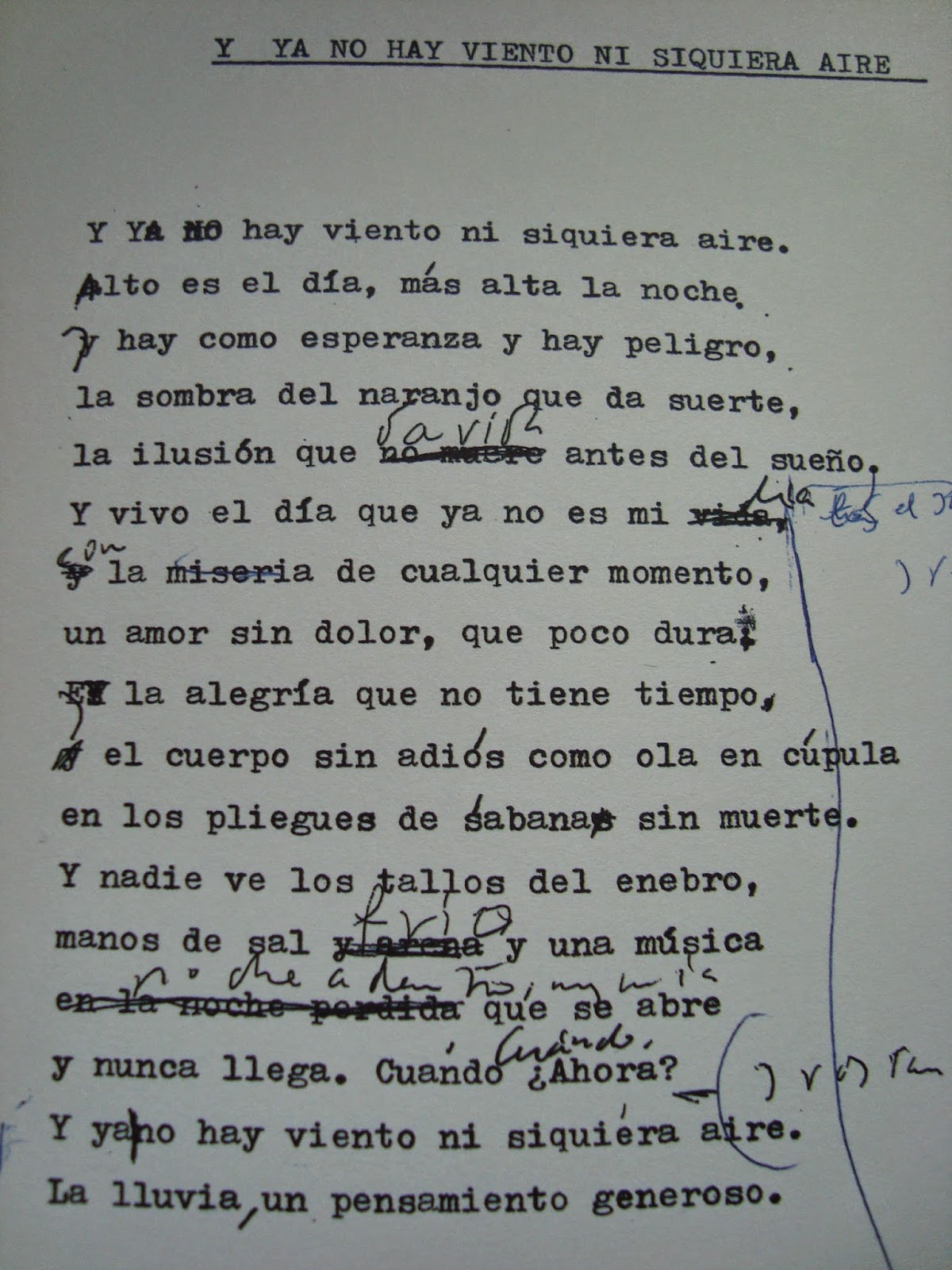La ideología es un
lenguaje dentro del lenguaje. Es un entramado de ideas, conceptos y técnicas
urdido a través de un tipo de lenguaje. Pero en el lenguaje, además, cada
palabra es como un pequeño caballo de Troya, portador de mayor o menor
contenido ideológico.
La ideología es un
lenguaje dentro del lenguaje. Es un entramado de ideas, conceptos y técnicas
urdido a través de un tipo de lenguaje. Pero en el lenguaje, además, cada
palabra es como un pequeño caballo de Troya, portador de mayor o menor
contenido ideológico.
Desde que el
individuo nace comienza a ser ideologizado. No se me interprete mal. La
ideología es un instrumento de interacción social. De cómo se entienda y de
cómo se llegue a utilizar, dependerá para el individuo que la ideología sea
buena o mala para él y para el resto de individuos de su grupo o incluso de una
sociedad entera (pensemos en la ideología nazi, sin ir más lejos).
Desde un punto de
vista crítico se puede afirmar que un individuo poco o nada consciente de su
carga ideológica no es por ello menos ideológico; o en otras palabras: el hecho
de que no seamos conscientes de nuestro contenido ideológico no nos hace menos
responsables de lo que nuestras palabras esconden. El lenguaje nunca es
inocente, aunque los individuos sí lo sean. Esto sucede porque,
paradójicamente, el mayor instrumento de individuación y personalización (que
son procesos distintos) es el mecanismo social por excelencia, el lenguaje. Nos
construimos como individuos y como personalidad gracias a él, que es la suma
entera de una sociedad, de un tiempo, y de todas las generaciones anteriores (y
la suma de sus individuos) que le dieron forma, hasta llegar a la forma en que
el lenguaje me llega a mí en el momento de nacer.
La ideologización del
individuo arranca con el proceso de adquisición del lenguaje. Más tarde el
individuo quizá llegue a reconocer este contenido ideológico adquirido
inconscientemente y pueda así traerlo a la consciencia, para aceptarlo o rechazarlo.
Ello puede formar parte de un proceso de des-alienación, en algunos casos. No
obstante el reconocimiento ideológico, llamémoslo así, no ha de identificarse
con la simple toma de conciencia prototípicamente marxiana, sino que va mucho
más lejos. Se trata de un desvelamiento del propio lenguaje. Un desvelamiento
que puede desembocar en una desconfianza hacia el propio lenguaje y finalmente
hacia el propio sí mismo (credos, convencimientos y deseos profundos), aceptando la fragilidad de ambas representaciones. Richard Rorty conceptualizó esta deriva en la figura
del ironista, emblema silencioso de la última modernidad.
La ideología
proporciona al individuo un modelo explicativo del mundo, unas pautas, digamos,
una serie de técnicas, normalmente esquemáticas y poco profundas, con las que
interpretar su vida y su entorno, su tiempo, e incluso el pasado y el futuro.
La ideología es una herramienta básica en el acto de situarse en y para la
realidad, pero vale más bien poco a la hora de valorarse a uno mismo. No se
trata, una vez más, de insinuar con ello el lado negativo de lo ideológico,
sino de advertir que tal herramienta puede usarse inconvenientemente. La ideología,
pues, está muy ligada a la contingencia. Luego, la ideología sirve al individuo
para sentirse partícipe de un proyecto o de un grupo social. Mediante ella el
individuo se relaciona con unos códigos compartidos. Cuando un individuo
expresa su opinión desde los parámetros de una ideología, sea consciente o no
de ello, habla en nombre de un sector social determinado.
Por otra parte,
aunque cualquier ideología se desarrolla en último término colectivamente y con miras a la satisfacción de unos objetivos específicos (fruto de operaciones intelectivas que se comparten),
lo más frecuente es que los individuos asuman contenidos ideológicos de manera automática. Aquí el lenguaje se encarga de todo. Como decimos, las palabras
nunca son inocentes. Durante el aprendizaje lingüístico, por ejemplo, el niño
no solo adquiere los rudimentos básicos para comunicarse, sino que también
asume el contenido ideológico que las palabras connotan y que el propio
individuo, con el tiempo, puede llegar a identificar. Imaginemos a un niño de
unos diez años, nacido en un barrio de clase media-alta de una gran urbe del
mundo occidental, de padres profesionales, notario y cirujana, pongamos por
caso. Si pusiéramos a prueba a este hipotético niño mediante un cuestionario
sencillo (y sin él conocer nuestro propósito, por supuesto) descubriríamos
seguramente que el léxico, la sintaxis, las ideas que se forja, están
condicionadas por ideologías históricamente inscritas en la clase y la orientación profesional de sus padres,
algo de lo que el niño no sería en absoluto consciente y, sin embargo, nosotros
estaríamos en disposición de rastrear en su discurso. Ello nos hace pensar que el lenguaje permite encuadrar al individuo desde el comienzo de su vida en un
grupo o grupos ideológicos. Por eso la ideología es más un elemento de socialización
que de diferenciación (entendiendo esta diferenciación como agarre semiótico de
la diferencia). Para descifrarse y aislarse el individuo debe acometer y
culminar una labor de desvelamiento de las distintas facetas ideológicas que ha
podido ir adquiriendo a lo largo de su vida, y de las cuales puede no ser del
todo consciente. Conviene aquí repensarse y despojarse de esta segunda piel que
es la ideología. Ahora bien, cuando una determinada ideología se ha asumido
conscientemente, por convicción o interés práctico, puede no ser útil ni
necesario desprenderse de ella. De la misma manera, el desvelar nuestro
contenido ideológico inconsciente no tiene por qué significar, en última
instancia, desprenderse de él. Un individuo puede llegar a estar conformado
hasta lo más íntimo por sucesivas “pieles” ideológicas, hasta el punto de poner
en peligro su propia individualidad. Lo ideal es que las ideologías sean usadas
no como pieles, sino como camisetas, porque ello permitiría mantener cierta
distancia y cambiarlas o modificarlas según nuestras necesidades.
Pero, como se sabe,
hay casos en que el contenido ideológico permea al sujeto hasta su esfera más
íntima, su yo no social, condicionando incluso la manera en que el individuo se
relaciona consigo mismo. Reparemos, por ejemplo, en los fanatismos políticos o
religiosos.
Ciertamente, siempre
habrá contenido ideológico que se nos hurte al desvelamiento, formando parte indeleble
del reverso del lenguaje que asumimos como propio.