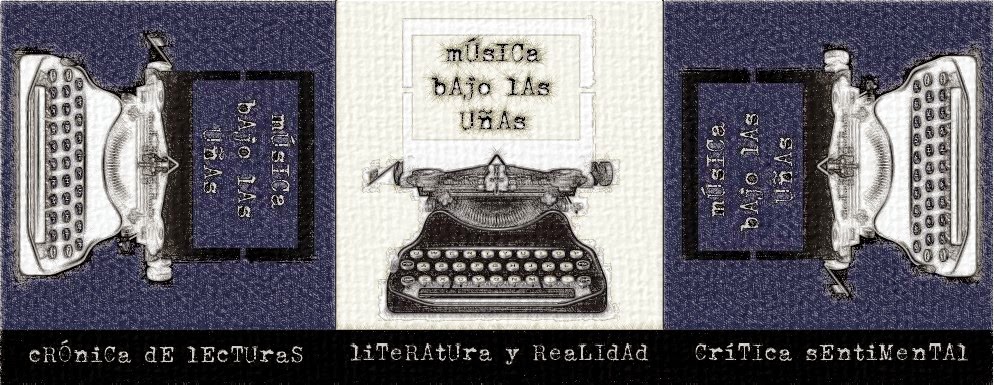Terminaba la entrada anterior
con uno de los Adagia de Wallace
Stevens, y voy a empezar la actual con otro que también me gusta mucho: “La
vida es el reflejo de la literatura”. ¿Y no es así, en el fondo? Siempre he
pensado que a la literatura le queda pequeño el traje con que la quiso en su
día vestir Stendhal, ese de ser un espejo que se pasea a la largo del camino,
tanto más cuando el camino tiende a ser, precisamente, espejo de las páginas
que el hombre escribe. La literatura completa la vida, o mejor: la ordena,
reordena y desordena a su capricho. Harold Bloom, que es un admirador confeso
de Stevens, piensa en los mismos términos y resume la cuestión aseverando, polemillas
a la mar, que Shakespeare es el arquitecto del individuo moderno, o sea: que Shakespeare
inventó al hombre occidental de nuestras calles de hoy. No sé. El eminente
crítico estadounidense es muy dado a emitir juicios canónicos con una voz tan
ancha como estrecha es a veces la base que los sustenta. Sin embargo, su
concepto de “ansiedad de la influencia” me parece muy útil, puesto que
enriquece la noción de intertextualidad. Bloom se ha mantenido siempre fiel a
esta idea forjada en su juventud. Todo escritor que vive para la literatura
vive también inmerso en una lucha agónica contra las voces maestras que le han
precedido y que, al nutrirse de ellas, le han moldeado como escritor. Se trata
de una batalla por desligarse, por romper amarras. Veo la influencia como esa
lanzadera que es apartada por la violencia misma del despegue, tras haber
cumplido su propósito. También le concedo a Bloom la metáfora hamletiana: todo
escritor que vive para la literatura vive para exorcizar el vengativo y
receloso espectro de su padre. Esta ansiedad de la influencia, fantasmagórica y
tiránica, poético complejo de Edipo, o se supera o se convierte en un abrazo
indesligable y mortal, un peso que bloquea y anula.
Terminaba la entrada anterior
con uno de los Adagia de Wallace
Stevens, y voy a empezar la actual con otro que también me gusta mucho: “La
vida es el reflejo de la literatura”. ¿Y no es así, en el fondo? Siempre he
pensado que a la literatura le queda pequeño el traje con que la quiso en su
día vestir Stendhal, ese de ser un espejo que se pasea a la largo del camino,
tanto más cuando el camino tiende a ser, precisamente, espejo de las páginas
que el hombre escribe. La literatura completa la vida, o mejor: la ordena,
reordena y desordena a su capricho. Harold Bloom, que es un admirador confeso
de Stevens, piensa en los mismos términos y resume la cuestión aseverando, polemillas
a la mar, que Shakespeare es el arquitecto del individuo moderno, o sea: que Shakespeare
inventó al hombre occidental de nuestras calles de hoy. No sé. El eminente
crítico estadounidense es muy dado a emitir juicios canónicos con una voz tan
ancha como estrecha es a veces la base que los sustenta. Sin embargo, su
concepto de “ansiedad de la influencia” me parece muy útil, puesto que
enriquece la noción de intertextualidad. Bloom se ha mantenido siempre fiel a
esta idea forjada en su juventud. Todo escritor que vive para la literatura
vive también inmerso en una lucha agónica contra las voces maestras que le han
precedido y que, al nutrirse de ellas, le han moldeado como escritor. Se trata
de una batalla por desligarse, por romper amarras. Veo la influencia como esa
lanzadera que es apartada por la violencia misma del despegue, tras haber
cumplido su propósito. También le concedo a Bloom la metáfora hamletiana: todo
escritor que vive para la literatura vive para exorcizar el vengativo y
receloso espectro de su padre. Esta ansiedad de la influencia, fantasmagórica y
tiránica, poético complejo de Edipo, o se supera o se convierte en un abrazo
indesligable y mortal, un peso que bloquea y anula.
Ahora bien, a la ansiedad de
la influencia bloomiana habría que añadirle al menos otras dos ansiedades
contra las que el escritor se ve obligado también a pelearse mientras dura su
vida, escriba o no (porque un escritor no puede dejar de serlo, de la misma
manera que tampoco es estrictamente necesario que escriba una sola línea para
ser considerado escritor, y si no, léase Bartleby
y compañía de Enrique Vila-Matas). Una es la ansiedad de la memoria; la
otra, no menos traicionera, es la ansiedad de la escritura. Para hablar de
ellas, aprovecho que acabo de releer París
era una fiesta y que este texto y la figura de su autor, Ernest Hemingway,
encarnan a la perfección la lucha contra las tres ansiedades que acabo de
mencionar.
Según afirmó su viuda
oficial, Mary Welsh, Hemingway comenzó a escribir Paris era una fiesta (que para mí está entre lo mejor de su obra)
en Cuba, en el otoño de 1957; siguió trabajándolo en Ketchum (Idaho) en el
invierno de 1958-59, luego en España, de nuevo en Cuba, otra vez en su país y
de vuelta finalmente en la isla caribeña, donde le puso punto y final en la
primavera de 1960. Mientras tanto, estuvo trabajando en otro libro, El verano peligroso, de tema taurino. La
cosa es sabida: un año más tarde el famoso e intrépido escritor-cazador dispararía
su última bala acertando de lleno en el blanco. Hemingway obtuvo así el trofeo
de Hemingway. Me acuerdo ahora, en este punto y no sé por qué, de Gabriel
García Márquez, que en un artículo de Notas
de prensa en el que evalúa su experiencia hemingwayana cuenta una pequeña
anécdota. Caminando por el parisino bulevar de Saint Michel, en la primavera
del 57, el periodista, ignoro si todavía feliz e indocumentado, pero tal vez
con una novela publicada y algún premio literario de su país, el joven escritor
latinoamericano, digo, reconoce a su mito, el mito de las letras de aquel
tiempo, grande y demasiado visible entre la joven multitud, caminando a su vez
por la acera opuesta en dirección al jardín de Luxemburgo. Lo describe: camisa
de leñador, gorra de béisbol, vaqueros y unas gafas metálicas que le dan un
aire de abuelo prematuro. Tiene 59 años y no transmite ya la fortaleza que desearía
transmitir. No sabe qué hacer. Duda. Piensa primero en abordarle y saludarlo,
decirle cuánto le admira, quizá hacerle una entrevista, pero rápidamente
desiste, su inglés no da para mucho, como sin duda le ocurre al español de su
maestro (el otro era Faulkner). Entonces, haciendo bocina con las manos, lo
llama en un grito de verdadera admiración, humilde y diáfano: “¡MAEEEEEESTRO!”
Hemingway, que creo que iba acompañado de su mujer, Mary Welsh, se gira, ve al
joven que le acaba de saludar desde el otro lado de la calle y, en español,
contesta: “¡ADIOOOOS, AMIGO!”. Así, potente, diciéndolo a la par que levanta la
mano como quien lanza una piedra, a la manera en que él dijo en cierta ocasión
que saludamos todos los españoles, de lo cual a lo mejor debió contagiarse. El
gringo siguió su camino y Gabo nunca olvidaría aquel persistente y a la vez
efímero encuentro, que además sería el único. “Persistente y efímero”, recuerdo
estos términos (aparente antítesis), porque así define García Márquez la huella
literaria del escritor, persistente y efímera. Sigo sin saber por qué cuento
ahora esto. Debe de ser porque aquello le sucedió al colombiano cuatro años
antes de que Hemingway se quitara la vida y a él, echando la vista atrás, ese
día le pareció muy vivo aún, cuando lo cierto es que por entonces estaba
perdido en un desierto de crisis y depresión nerviosa del que no hallaría
salida, o al menos una salida menos cruenta para sí mismo que la que escogió
finalmente. No es necesario a estas alturas explicar el porqué de la
persistencia de Hemingway, pero su paralela y no por ello contradictoria
fugacidad tiene que ver, según García Márquez, con el rigor de una estética
demasiado constreñida para dar a cabida a tan enorme tensión vital en la vasta
extensión de la novela. Al parecer, la doblemente afilada exigencia de imitar
el iceberg le funcionaba mejor en las distancias cortas, no tanto en la carrera
de fondo. Púgil más hecho para buscar el K.O en el primer asalto que para ir a los
puntos, el cansancio que se atisba en algunas de sus novelas, la ocasional
carencia de finura, el exceso de golpes que se van el aire, todo ello
desaparece en el rápido combate del cuento. Italo Calvino viene a decir lo
mismo en Por qué leer los clásicos.
Lo que nos deslumbra de Hemingway, sin olvidar su figura mitológica, lo que en
verdad lo vuelve perdurable, son sus piezas breves. Sin duda, Raymond Carver,
otro especialista del K.O, se fijó en sus movimientos, aprendió de él,
superándolo incluso.  |
| Hemingway en su etapa parisina |
Era un café simpático, caliente y limpio y amable, y
colgué mi vieja gabardina a secar en la percha y puse el fatigado sombrero en
la rejilla de encima de la banqueta, y pedí un café con leche. El camarero me
lo trajo, me saqué del bolsillo de la chaqueta una libreta y un lápiz y me puse
a escribir. Estaba escribiendo un cuento que pasaba allá en Michigan, y como el
día era crudo y frío y resoplante, un día así hizo en mi cuento. Por entonces,
ya los fines de otoño se me habían echado encima de niño y de muchacho y de
joven, y, puestos a describirlos, en unos lugares salía mejor que en otros. A
eso se le llama trasplantarse, pensé, y a lo mejor les conviene tanto a las
personas como a otras especies cuando crecen. Pero en mi cuento los amigos bebían unas copas y me
entró sed y pedí un ron Saint James. Sabía a maravilla con aquel frío y seguí
escribiendo, sintiéndome muy bien y sintiendo que el buen ron de la Martinica
me corría, cálido, por el cuerpo y por el espíritu.
Una chica entró en el café y se sentó sola a una
mesa junto a la ventana. Era muy linda, de cara fresca como una moneda recién
acuñada, si vamos a suponer que se acuñan monedas en carne suave de cutis
fresco de lluvia, y el pelo era negro como ala de cuervo y le daba en la
mejilla un limpio corte en diagonal.
La miré y me turbó y me puso muy caliente. Ojalá
pudiera meterla en mi cuento, o meterla en alguna parte, pero se había situado
como para vigilar la calle y la puerta, o sea que esperaba a alguien. De modo
que seguí escribiendo.
El cuento se estaba escribiendo solo y trabajo me
daba seguirle el paso. Pedí otro ron Saint James y sólo por la muchacha
levantaba los ojos, o aprovechaba para mirarla cada vez que afilaba el lápiz
con un sacapuntas y las virutas caían rizándose en el platillo de mi copa.
Te he visto, monada, y ya eres mía, por más que
esperes a quien quieras y aunque nunca vuelva a verte, pensé. Eres mía y todo
París es mío y yo soy de este cuaderno y de este lápiz.
Luego otra vez a escribir, y me metí tan adentro en
el cuento que allí me perdí. Ya lo escribía yo y no se escribía solo, y no
levanté los ojos ni supe la hora ni guardé noción del lugar ni pedí otro ron
Saint James. Estaba harto de ron Saint James sin darme cuenta de que estaba
harto. Al fin el cuento quedó listo y yo cansado. Leí el último párrafo y luego
levanté los ojos y busqué a la chica y ya se había marchado. Por lo menos que
esté con un hombre que valga la pena, pensé. Pero me dio tristeza. Cerré la
libreta con el cuento dentro y me la metí en el bolsillo de la cartera, y pedí
al camarero una docena de portuguesas y media jarra del blanco seco que allí
servían. Al terminar un cuento me sentía siempre vaciado y a la vez triste y
contento, como si hubiera hecho el amor, y aquella vez estaba seguro de que era
un buen cuento, aunque para saber hasta dónde era bueno había que esperar a
releerlo al día siguiente.
Incluyo este largo fragmento
(mis disculpas) porque creo que funciona a la perfección como síntesis de aquel
escribir de pie, en marcha o al paso, a tono con el ritmo del mundo, del que
hablaba más arriba, y que es inmediata consecuencia de la personal ansiedad de
la escritura de Hemingway. El estilo, nervioso, nexómano, ultraeconomizado
(principios más formalmente representados en la primera mitad del libro que en
la segunda), es natural reflejo de lo anterior.
Otro de los cafés
frecuentados por nuestro escritor era el de La Closerie des Lilas, “el único
buen café” que había cerca de su casa, cuando vivía junto a su mujer de
entonces, Hadley, y el hijo de ambos, apodado Mr. Bumby (por cierto que, al
llegar el invierno, se alejarían de París, pues el frío asociado a la pobreza
puede soportarlo una pareja sola, pero no una pareja con un bebé, de modo que
los tres se fueron a Schruns, Austria, donde, debido a la inflación del schilling,
el alojamiento y la comida salían muy baratos), en un piso situado encima de
una serrería, en el número 113 de la rue Notre-Dame-des-Champs. Para Hemingway
era uno de los mejores establecimientos de vinos y licores de París. Caliente en
invierno, apacible y fresco durante los veranos, cuando uno podía sentarse a
las mesas de fuera, bajo los árboles o bajo los toldos de la acera del
boulevard. Los dos camareros se hicieron amigos suyos. Era una escuela que daba
mucho y exigía muy poco, solo la asistencia regular, el empeño:
Aquel café, nos cuenta, había
sido en tiempos pretéritos lugar de reunión de poetas, pero en su época ya no
congregaba a casi nadie. No obstante, aunque tan solo en una ocasión, por allí
pudo ver a Blaise Cendrars, “con su rota nariz de boxeador y su manga vacía
sujeta con un imperdible, que liaba los pitillos con la mano que le quedaba”:
Y luego están las relaciones
con Scott Fitzgerald y las de este con su mujer, Zelda, que dan para otra
entrada y que exceden con mucho el propósito inicial de la presente, por lo que
mi limitaré a calificarlas de extrañas y seductoramente contradictorias, no en
vano se afirma que “no había modo de irritarse con Scott, como no hay modo de
irritarse con un loco”. Y quien desee profundizar en el enredo no tiene más que
comenzar por estas páginas de las que estoy hablando. No cabe duda de que los
chismes entre escritores son el picante de la salsa literaria, y el lector
ávido de esta clase de condimentos podrá refocilarse un tanto si es que tiene a
bien hacerse con un ejemplar de París era
una fiesta (la edición que yo estoy manejando, que incluye fotografías de
Hemingway y de algunos de los personajes mencionados, es la que hizo Círculo de
Lectores por cortesía de Seix Barral, que cedió la traducción de Gabriel
Ferrater). Le animo desde aquí a que lo haga, pero sin perder de vista lo
siguiente: más allá de las relaciones sociales y personales, por encima de la
escenografía y de la anécdota, la sustancia de estas páginas, su latido, tiene
que ver con la escritura y su ansiedad, con la pasión y la disciplina que se le
suponen (tan amigadas al hambre). Es cierto que están las carreras de caballos,
las apuestas en Saint Cloud, las visitas a la mítica librería Shakespeare and
Company (donde conoció a Ezra Pound), regentada por Sylvia Beach (que fía a los
Hemingway todos los libros que quieren… ¡Envidia de librera!); es cierto que
están el esquí en Austria, las fiestas, los amigos, los menos amigos, la
bohemia, el malditismo etílico, el París hiperliteralizado, el mito de sí mismo
y la generación perdida; todo eso está, pero por encima de cualquier otra cosa
de lo que habla Hemingway es del deseo de escribir en medio de la acción, del
éxito y del fracaso íntimos. Aparte de sus cuentos y demás, durante los años
parisinos, concretamente en 1926, nuestro autor escribió The Sun Also Rises (Fiesta),
tal vez su primera obra importante, mediante la cual da a conocer los
sinsabores de aquella generación dislocada, expatriada. Mientras, mantiene en
secreto su relación con Pauline Pfeiffer, con quien se acabaría casando en 1927
tras divorciarse de Hadley. La nueva pareja dejaría París al año siguiente,
pero esa, como suele decirse, es ya otra historia.
Para terminar: no piense el
lector que lo que aquí comento es un simple escrito autobiográfico, porque se
equivocaría. Su propio autor nos dice que se trata de una obra de ficción. Muy
bien, ficción; pero, ¿de qué clase? De la clase que trae consigo esa otra
ansiedad de la que hablaba, la ansiedad de la memoria; la memoria amenazada de
un hombre que se siente acabado (o casi) como escritor, precisamente porque la
memoria (y quien dice memoria dice experiencia, mundo vivido, exprimido,
apurado hasta la última gota) había sido la música, el ritmo de su escritura.
Es curioso. Pienso en este hombre que se cree acabado, en este viejo pegador de
los primeros compases que logra el golpe definitivo justo antes de que suene la campana en el último asalto del que sabe será su gran combate final. ¿Cómo?
Volviéndose a la época de la pobreza y la felicidad, al París del joven que
quiere ser escritor. Volviendo justamente al tiempo de la fiebre y la ansiedad
de la escritura, de la pasión, como un modo de arrancarle a la memoria una
última sonrisa antes de que esta cierre la puerta por fuera, como esos
boxeadores de película que, cuando están a punto de besar la lona y ser
derrotados, se acuerdan de alguien por quien que merece la pena luchar y
encuentran de pronto la fuerza que creían perdida, la fuerza que finalmente les
lleva a la victoria. Así Hemingway selló su victoria personal con la memoria,
arrancándole a ella y hurtándole a la muerte algo perdurable, auténtico. Resulta
que la música seguía ahí, la electricidad. Un escritor tiene que demostrarse
constantemente a sí mismo que lo es. Todo un sufrimiento, desde luego. Ansiedad
de ansiedades. Pero ello fue a costa de parchear las faltas, de rellenar los
vacíos con los materiales de la invención o, al menos, de la recreación. Porque
no se trataba de rubricar un pacto biográfico que anudase la pluma al rigor de
los hechos, sino de internarse en la espesa niebla y regresar después con su corazón,
su espíritu. Ni autobiografía ni relato ficticio, pues: reafirmación. París no
era una fiesta, era una necesidad, memoria recobrada para la literatura, literatura
que completa la vida; la vida, reflejo de la literatura.
El instrumental necesario se reducía a las libretas
de lomo azul, a los dos lápices y el sacapuntas (afilando el lápiz con un
cortaplumas se echa a perder demasiada madera), a los veladores de mármol, y al
olor a mañana temprana y a barrido y fregado y buena suerte. Para la buena
suerte, había que llevar en el bolsillo derecho una castaña de Indias y una
pata de conejo. Hacía tiempo que la pata de conejo había perdido su pelo, y los
huesos y tendones relucían de tanto
frote. Las uñas rascaban a través del forro del bolsillo, y así uno se acordaba
de que allí seguía la buena suerte.
 |
| Blaise Cendrars |
Era un buen compañero hasta que estaba demasiado
borracho, e incluso entonces, las mentiras que soltaba le hacían más
interesante que a otros sus relatos verídicos.
También, en el mismo lugar,
tuvo un encuentro con Ford Madox Ford, que no sale muy bien retratado, pese a
que Ezra Pound, otro de los célebres habitantes del París de entonces, le decía
que no había que maltratarle, que únicamente soltaba mentiras cuando estaba
fatigado, que era un escritor bueno de verdad. Pound, antítesis de Gertrude
Stein, que fue su mentora y bisagra de enlace con artistas como Picasso, Miró o
Juan Gris y que tampoco sale bien parada de su retrato (acabarían
distanciándose), es, por el contrario, el amigo fiel, siempre ocupado “en hacer
favores a todo el mundo”. Su estudio de la rue Nôtre-Dame-Des-Champs, donde
vivía con su esposa, “tenía tanto de pobre como tenía de rico el estudio de
Gertrude Stein”, se nos confiesa mordazmente. Gracias a Pound, que les
presentó, Hemingway pudo conocer a James Joyce, con quien parece ser que se
corrió alguna que otra farra.
 |
| Sylvia Beach frente a su librería |
 |
| Hadley, Hem y Mr.Bumby |